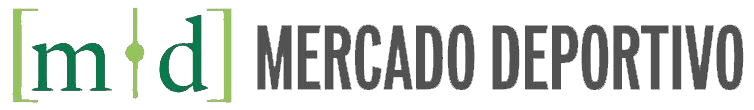Arrebatando a la medicina y a la psiquiatría el entendimiento del suicidio, ya en 1897 Durkheim demostró empíricamente que este es esencialmente una practica masculina, que se produce en mayor medida de enero a junio, cuando las horas de luz aumentan, y que adicionalmente los suicidios ocurren de día, en los intervalos horarios en que la vida social es más intensa.
Para Durkheim la sociedad es algo que esta fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que este adopta e interioriza sus valores y su moral. Así demostró que en la Europa de su tiempo los estados y regiones protestantes tenían una mayor tasa de suicidio que los católicos y a su vez, las comunidades judías se suicidaban menos que los católicos. Y esto es así porque la confesión protestante cohesiona en menor medida a sus feligreses que la católica y deja un mayor espacio al individuo. También encontró apoyo empírico incontestable a la realidad de que el fenómeno sociológico del suicidio, tiene su mayor incidencia en los momentos de rápido cambio social, ya sea en épocas de bonanza o de depresión. Finalmente demostró que es suicidio crece proporcionalmente al nivel de educación y de renta y decrece dramáticamente conforme aumenta el nivel de pobreza. Coetáneo y defensor del capitán Alfred Dreyfus, empleo las mismas reglas sociológicas para tratar de explicar el antisemitismo de la sociedad francesa de entonces.
Así como Durkheim demostró que el suicidio lejos de ser una realidad individual es una realidad social, el convencimiento de que como individuos llevamos a la sociedad dentro de nosotros recibió otro espectacular espaldarazo en 1959, cuando Erving Goffman escribió La Presentación de la Persona en la Vida Cotidiana. En este libro nos explica la sociedad como un plató de película o un escenario de teatro en el que los humanos somos actores, que desempeñamos un abanico de papeles sucesivos y simultáneos a lo largo de nuestra vida en común, guiada por la apariencia. Estos roles o personajes es donde nos conocemos mutuamente y también donde nos conocemos a nosotros mismos. Los humanos somos personas pero solo podemos relacionarnos y conocernos mutuamente a través de los personajes que representamos, siendo las reglas que guían nuestras actuaciones opacas para los actores. A la persona individual (la que se encuentra agazapada detrás del personaje) le queda un espacio de libertad que se encuentra únicamente en las fantasías y ensoñaciones privadas en las que suele transcurrir la mayor parte del tiempo de vigilia.
La realidad social que explica Goffman la vivimos exclusivamente a través de los distintos personajes que interpretamos. La vida social, en todos sus ámbitos se desarrolla a través de diversas mascaras y fingimientos que se interponen entre nosotros y nuestras relaciones de pareja, de trabajo, de familia, de parentesco, o cualesquiera otras. La vida trascurre pues a lo largo de un conjunto de mascaras compartidas con nuestros allegados.
Erving Goffman fue director de cine antes que sociólogo, y su genial intuición de la vida en sociedad como un gran plató cinematográfico ha conseguido nuevos puntos de luz en la década de los noventa, cuando Antonio Damasio y Joseph LeDoux, entre otros, han descubierto nuevos mecanismos del funcionamiento de esa máquina de registrar imágenes y sonidos que es el cerebro. Las investigaciones sobre el cerebro emocional han constatado que la mayor parte de la actividad de la mente se produce ajena a la conciencia, como ya intuyó Sigmund Freud. Las emociones residen físicamente en la amígdala, que muy frecuentemente se impone, por ser más rápida, al cerebro racional. El cerebro cognitivo esta sometido al cerebro emocional que es mucho más primitivo y frecuentemente se limita a gestionar las emociones como buenamente puede.
Parece que la mente se ve organizada por fuerzas inconscientes cuya función es ofrecernos una realidad manipulada y censurada, que solo vemos en su versión final porque la función biológica del cerebro es interpretar el mundo de tal forma que permitiera al ser humano mantenerse vivo y reproducirse.
Durkheim y Goffman han sido dos deconstructores pioneros de lo que para sus contemporáneos eran realidades inmutables. Muy probablemente sacaron fuerzas de sus biografías, que se desenvolvieron en los intersticios de la sociedad, y los personajes y los roles que desempeñaron estuvieron cargados de conflictividad entre la persona y el personaje. Así fueron capaces de intuir, cada uno en su parcela, que detrás de los consensos sociales no hay sino realidades provisionales y cambiantes.
Una película cuya trama y cuyo final son conocidos pierde todo el interés para los espectadores. Las reglas que determinan los comportamientos sociales y cerebrales parecen responder, de alguna forma, a la misma lógica. Pero ninguna sociedad humana ha sido tan monolítica jamás como para impedir que algunos de sus miembros, muy pocos en cada generación, creen conjeturas y esquemas sobre la realidad, que en el devenir de la civilización, ineluctablemente, van haciendo un mundo más cercano al hombre biológico.
Fernando Álvarez-Barón Rodríguez